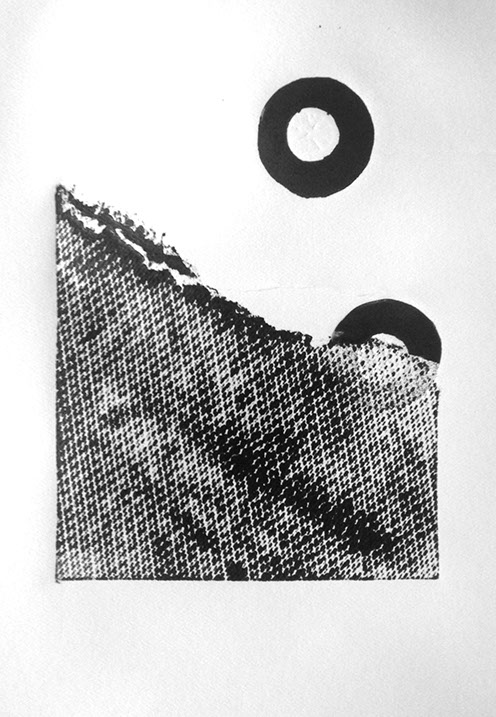Por favor
¡Señorita!, me dice. Es una vieja, me traba el paso: freno o me la llevo por delante. Que está muy cansada, que vive a media cuadra, que por favor la ayude con las bolsas. Dudo. Pero doña, pero dónde vive, pero cómo se le ocurre, pero para qué compra tanto si no lo puede. Me mira a los ojos y se mira las manos. Yo también se las miro. Tiene los nudillos crecidos y los dedos se le afinan en las puntas, así los tenía mi abuela, artrosis deformante. Mi abuela era distinta, se las arreglaba sola. Hacía los mandados con un chango, todos los días, qué otra cosa iba a hacer. Lo que sí: si se caía, no podía incorporarse. Se arrastraba hasta la puerta de calle, la abría y cuando pasaba alguien, se asomaba al umbral y pedía que la levantaran del piso.
A pesar de los peros, accedo enseguida. Chequeo el reloj, más para que me vea apurada que por saber la hora. Agarro las bolsas y camino rápido desandando la cuadra que acababa de avanzar. La vieja se demora y la tengo que estar esperando. ¿Es acá?, le pregunto en cada puerta. Me hace que no con la cabeza y jadea. Las compras no pesan mucho. Adivino huevos, verduras, tal vez carne. Supongo que en total no son más de cuatro kilos. La vieja abre una puerta que da a una escalera oscura. Súbamelas, por favor, sea buena. Sí, soy buena, le digo, pero… Se lo suplico, me dice. Ya estoy ahí. Uno, dos, tres, cuatro escalones y le pregunto hasta dónde. Hasta el final, contesta. Cuando estoy por la mitad de la escalera, la vieja cierra la puerta y escucho una tos que viene de arriba. Hay alguien, la puta que lo parió, entré como un caballo, esta no la cuento. ¡Señora, abra esa puerta ya mismo!, grito y ella se ríe. Ya está hecho, son cinco escalones más, dejo todo en el suelo y bajo corriendo. Me abre la puerta. Muchas gracias, me dice. Vieja de mierda, contesto.