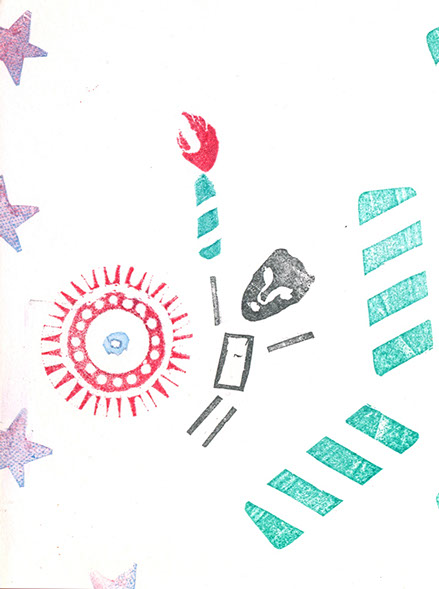Giro
Respiro hondo. El olor a azúcar quemado me tienta y compro un paquete de garrapiñadas. Para ellos, pienso, pero me las voy comiendo mientras dan vueltas en la calesita. Me lleno con la felicidad efímera del colorido y las golosinas. La música a todo volumen se chupa cualquier otro ruido. Nos comunicamos con dígalo con mímica. Los saludo, les saco fotos y tengo que mover los brazos para que Camilo vea mi reto inaudible: bajate de ahí que te vas a romper el alma. Me hace un qué me importa con el hombro y le pongo tal cara de culo que obedece, pero se mete en el barquito en el que va su hermana. Ella se pone a berrear. Abre la boca, le cuelgan los mocos y las lágrimas de cocodrilo. El chiquipinpinpan de la canción sofoca la sirena del llanto. Grito sus nombres, no me oyen, resoplo. Me pongo a hacer gestos para que se separen. Soy puro aspaviento, peor que una azafata indicando las salidas de emergencia. Me siento observada por los padres mansos de los que se portan bien. Me llamo al orden, me siento en un banco y los dejo pelear como si no fueran mis hijos. La calesita se los lleva y de pronto, parece mentira, los trae amigos, tan contentos. Mejor así.
Me arrimo a la boletería para comprarles más vueltas. El calesitero balbucea. Es corto, deduzco y de lástima le saco tema. ¿No hay sortija hoy, jefe? El tipo hace una risa ronca que termina en tos, empuña el pomo de madera, falla varias veces y por fin le inserta la arandela de metal. Se apoya en la mesita, se queda un rato con los ojos cerrados, toma envión y sale. Doy un golpe de vista: adentro hay un anafe, cajas de vino abiertas con los dientes y un colchón enrollado que no entraría extendido. Fantaseo que de noche, tal vez, desaloje algún caballo para hacerse lugar bajo el techo de la calesita. Los muñecos se vuelven grotescos, les encuentro óxido y la pintura cachada. El tipo tiene mojados los pantalones. Sacude la sortija y se tambalea. ¡Ole! Se burlan los padres de los otros. En las caras de mis hijos conozco el temor.