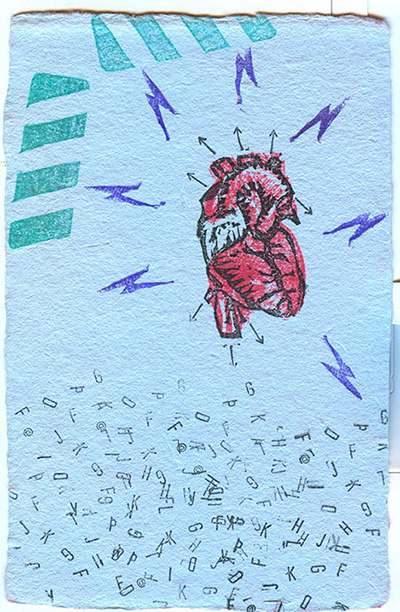Blanco
Mis viejos y mis hermanos armaron el comité de bienvenida en el aeropuerto. Se me caían las lágrimas. Mamá y papá estaban como siempre, será que los seguía viendo con los ojos de la infancia, de un tiempo muy anterior a la partida. Laura tenía un bombo infernal y Pancho se empezaba a quedar pelado. Vení acá, pendejo, le dije, y las risas se nos mezclaron con llanto. En ese abrazo se nos amontonaban diez años sin vernos. Hablábamos todos a la vez de mil temas distintos cuando me di cuenta de que Graham nos miraba desde un costado. Me sentí mal, habrían sido unos minutos, nomás, pero me había olvidado completamente de su existencia. Te los presento, le dije en inglés: mi marido, mi familia. Quedó cortado cuando los hombres lo besaron. De pronto me parecía más alto y más pálido de lo que me había parecido siempre. Era un poste cordial en el medio del cacareo sudaca. No cacha un fulbo, dijo Pancho y todos se mataron de risa. Graham se puso colorado. No entendía, pero sabía que hablaban de él. Fút-bol, repitió mi hermano y en el aire dibujó un círculo con el dedo. Graham, muy aplicado, nombró a todos los jugadores argentinos que conocía. Su credulidad me dio pena y un poco de vergüenza también.
No hubo jet lag, ni cansancio, ni valijas por desarmar que desalentaran la idea del asado. Llegamos en dos autos a lo de mis viejos y en un segundo cada uno tenía una copa en la mano y olor a humo. Quería estar con ellos, entender qué les había hecho la vida y, a la vez, tenía que lidiar con lo que yo había hecho con la mía. Ahí estaba Graham, vegetariano, con gesto siempre amable, esperando atención o traducción simultánea.
Ni bien llegamos al departamento que nos habíamos alquilado por Internet, cerré la puerta y lo abracé fuerte. Deseaba que fuéramos sólo dos cuerpos, a ver si podía reconocer a mi hombre sin que mediara palabra. Pero no había caso, el cerebro me latía en dos lenguas y él era otro, un niño que aún no sabía hablar y que no tenía pudor para mostrarme su mitad en blanco.