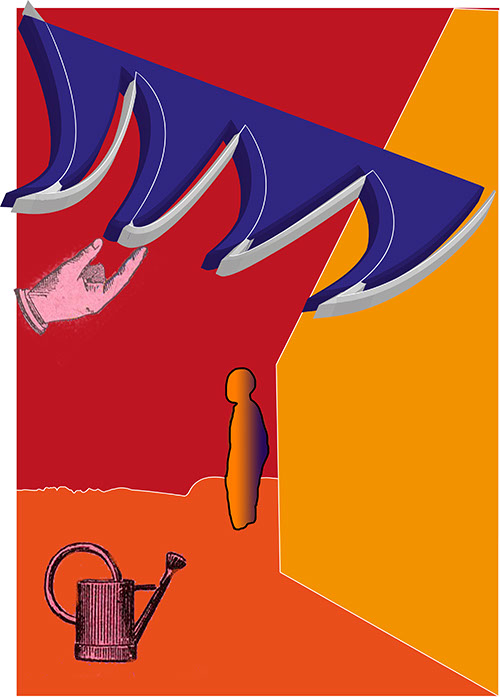El mayor
El sol sale por el corral y se pone allá, justo en la casa del patrón. Será por eso que el tiempo les juega distinto. Acá solían tener la dinámica de los animales. El padre, a la vez que el gallo, los arrancaba de la cama aún de noche. Las palabras casi no se usaban, no les hacían falta. Se arreglaban con interjecciones y miradas duras. La madre calentaba pan y mate cocido y protestaba con chistidos para silenciar el barullo, que no fueran a despertar a los más chicos. Habían estado de fiesta en la casa grande y ella tenía el saldo de una pila de manteles, sábanas y calzones como para despellejarse los dedos a puro frote y agua fría. El mayor atendía la escalera de hermanos en edad escolar. Los hacía vestir, los sentaba a desayunar y, con un tincazo en la oreja, hacía de mediador si acaso querían pelear. Caminaban mucho. Superada la tranquera se daba el lujo de ser un niño: levantaba una rama y fantaseaba que era un pastor y sus hermanos, las ovejas; en la escuela tenía amigos, le gustaba la misma nena que a todos los demás, jugaba al fútbol con pelota ajena y hasta tenía un apodo. Le habían puesto Burro. Adentro del alambrado se acababa la risa, durante la tarde trabajaba el campo con el padre y estaba obligado a ser una réplica del adulto. El patrón llegó al establo con el brío y la locura de un caballo desbocado. Gritó algo que el chico no entendió. El padre se apuró a negar pero pronto estuvo suplicando de rodillas. Se arrancó una cadenita del pecho, se la dio al hijo y le pidió que se fuera con la madre. El mayor corrió a campo traviesa. A los pocos minutos escuchó el disparo y relinchos ajados, como de burro viejo. Se está haciendo de noche. Acaban de traer la noticia. Mienten. Explican un accidente con la motosierra, se persignan. El hijo mayor mira al oeste y aprieta los dientes. En el puño, junto a la cadenita de oro, guarda el secreto que no pudo descifrar y una promesa de venganza.